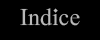Los rayos del sol se colaban a través de las espesas cortinas que colgaban ante las ventanas de la condesa Sawyer. Si mirabas fijamente a la luz podías ver minúsculas motas de polvo cruzar la estancia, pero Elizabeth nunca tendía a mirar nimiedades como esas, es más, en cuanto el sol toco su cara se incorporo en la cama. No mucho después una doncella entro en la habitación después de haber recibido la orden pertinente que le daba permiso para pasar. Elizabeth no conocía el nombre de aquella joven pero tampoco es que le importase. Se sentó delante de un gran espejo, que cubría gran parte de la pared oeste de la alcoba y paso por su cara y cuello, una toalla empapada en agua. Desde luego las facciones de la condesa eran angelicales, se podría decir que Dios las había esculpido con sus propias manos. Elizabeth sonrió al reflejo retirándose un par de sedosos mechones de pelo de la cara. La doncella peinó el pelo castaño de la condesa con esmero, por supuesto la joven sabia que debía hacerlo a la perfección. Dejó el cabello de la condesa cayendo en cascada por su espalda, con perfectos tirabuzones y cintas de color oro entrelazadas con estos. Su cara fue adornada mínimamente con un poco de pigmento de color rosado en sus mejillas y pómulos, nada más hacia falta, ni siquiera eso, para hacerla perfecta. Vistió a Elizabeth con un elegante vestido color cava, con un perfecto corsé que marcaba el busto de la mujer, bajos, puños y cuello bordados en oro, sí oro. Elizabeth no escatimaba en gastos que la hiciesen mucho mas bella de lo que ya era.
Los complejos recogidos o los elegantes vestidos de Elizabeth no eran lo mas destacable en ella. Su amor por la perfección y su ambición eran las cosas que iban intrínsecas en la propia Elizabeth, aunque eso no era algo que ella publicase a los cuatro vientos. La realidad es que a ella no le interesaba que el mundo supiese hasta donde podía llegar con tal de conseguir mas y mas poder del que ya poseía. Su padre siempre le decía que para subir en el nivel social simplemente era necesaria paciencia y la suerte de conseguir caerle en gracia al rey. Según Elizabeth su padre había sido estúpido esperando que el egoísta rey de Inglaterra le hiciese subir en la escala o que le ofreciese más riqueza, quizás esa era la razón por la que ella no lloró en su funeral.
Elizabeth había perdido la noción del tiempo mirando su reflejo en el espejo, cuando quiso darse cuenta, la doncella había echo su cama y se había escabullido de la habitación. La castaña salió de la habitación, recorrió las inmensos pasillos del castillo de los Sawyer, que ahora pertenecía por completo a ella y no tenia pensado compartirla. Nunca. Pasó por delante de una colección de retratos de todos los miembros de la familia Sawyer, bueno, los que ella no había retirado expresamente por presentar una deshonra para su orgullo. Todo aquel Sawyer que ella no consideraba digno de sus paredes había desaparecido, como si nunca hubieran existido.
Los desayunos de la condesa eres copiosos, llenos de nutrientes. Y no, ella no se comportaba como el resto de mujeres nobles. Ella se comportaba como lo haría el mismísimo rey, porque después de todo Elizabeth sabia que era mucho mejor que Henry VIII y pesé a eso era capaz de ser sumisa cual animal de compañía si la situación lo requería.
-Condesa Sawyer, su carruaje esta esperando fuera.- Una doncella de pelo enmarañado y temblorosa se presento en la puerta, rascándose las manos y sin mirar a Elizabeth directamente.
-De acuerdo... Márchate.- La condesa había dudado porque no recordaba el nombre de esa doncella, aunque lo cierto era que Elizabeth no conocía el nombre de ninguna de sus doncellas. Elizabeth dejó el desayuno a medias, y se dirigió a la salida del castillo, con su vestido ondeando tras ella.
Cuando se montó en el vehiculo, totalmente cubierto ya que el tiempo de Inglaterra podía llegar a destrozar el peinado de la condesa y eso era absolutamente impensable, las únicas palabras que le dirigió al cochero fueron dos, simples y rápidas -Al mercado- Y sin más los caballos se pusieron en marcha, alejando a la condesa de su preciado hogar. Y antes de salir de sus tierras la condesa esbozó una sonrisa de pura malicia, una sonrisa que nadie pudo ver y que nadie vería nunca a no ser que fuese totalmente necesario.